*A todos los presidentes les llega su final. Porque los gobernantes son efímeros y transitorios, solamente los ciudadanos somos permanentes…
excelsior.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO.
Ricardo Wagner hizo un canto sobre dioses legendarios y no sobre dioses reales. Los dioses wagnerianos vivían su ocaso en el Walhalla. Los nuestros han vivido en el Palacio Nacional, en el Castillo de Chapultepec o, cuando menos, en Los Pinos.
Los dioses germánicos tenían contrapesos. Los dioses mexicanos no los tenían. Acaso, su único límite era el tiempo. Aquellos eran eternos mientras que estos fueron efímeros. A esta perentoriedad sexenal se refieren estas líneas que acordé con nuestro director, Pascal Beltrán del Rio, y que algunas las he abordado, tanto en mis charlas y conferencias como en mis artículos y en mi libro El Jefe de la Banda.
Así, a todos los presidentes les llega su final. Porque los gobernantes son efímeros y transitorios, por lo menos en los regímenes democráticos. Más transitorios mientras mejor esté instalada la democracia. Solamente los ciudadanos somos permanentes. Solamente nosotros permanecemos después de que ellos se van, para contarle a sus sucesores lo que ellos hicieron de bueno o de malo con nosotros. Lo que les debemos, si les debemos algo, así como lo que ellos quedaron a debernos o, todavía, nos lo deben.
Para comenzar, recuerdo que alguien, con ingenio, ha bautizado con el nombre de post imperium a este padecimiento de la clase política que bien podría ser traducido como la “enfermedad del poder perdido”. Es una patología que, en mucho, puede ser comparada con una discapacidad sicosomática. Digo que es una disfunción síquic, porque el enfermo es más imaginario que real. En verdad no está disminuido pero él se siente lisiado, baldado y tullido.
Lo anterior encuentra una narración muy ejemplificativa en la novela de Luis Spota, El Primer Día, que es el cuarto volumen de su famosa saga La Costumbre del Poder. La novela que refiero es el relato de la vida de un presidente el día que entregó el poder a su sucesor. Su desalineación consiste en que se da cuenta de que sus “amigos” ahora están buscando la cercanía con el nuevo mandatario. Que su escolta, ahora es mínima e inferior. Que, incluso, ya no funcionan sus teléfonos de la “red-presidencial”.
El tema central es que, al regresar a su condición de normalidad, este expresidente la siente como una condición de inferioridad. Que, para él, quienes no son presidentes le resultan inferiores y ese es su primer día de la inferioridad insoportable en la que vivirá el resto de su vida.
Ya fuera de la novela, por si fuera poco, es usual que los expresidentes tengan que soportar los ataques de sus exgobernados, en ocasiones justificados y otras más tan sólo injustos. Esto es paradójico. Por una parte, la incomodidad de cargar con un bagaje que acarrea críticas, chistes, calumnias, injurias y bajezas mientras, por otra parte, añorar ese status que lo ha llevado a ser mal visto por los suyos.
Esto me recuerda una frase, referida, desde luego, a un amorío y no a una presidencia, contenida en aquel famoso tango escrito por Carlos Gardel, en 1934, titulado Cuesta Abajo, interpretado por muchos grandes artistas de este género musical.
“Si arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sido
y el dolor de ya no ser”.
En efecto, incómodo haber sido e incómodo ya no ser.
En fin, el campo de observación de estas notas abarca lo que es la actual era constitucional mexicana. La que se ha dado bajo la regencia de la actual Constitución de 1917, con sus 101 años de vigencia. En ese tiempo han gobernado 21 presidentes. Venustiano Carranza nunca fue expresidente, toda vez que fue asesinado todavía en ejercicio de la Presidencia. Felipe Calderón es, todavía, el más reciente en vivir su post imperium, lo que no permite, aún, una observación ni una valoración de su situación existencial. Y a Enrique Peña Nieto no sabemos si tuvo el temperamento previsor de ir acomodando su futuro.
Así, tenemos expresidencias que, arbitrariamente, he llamado largas, porque han durado por lo menos tres sexenios y cortas a las que no llegaron a esos 18 años. Por cierto que es muy pareja la numeralia es este aspecto. De esas 20 expresidencias, 12 fueron largas y ocho fueron o aún son cortas, aunque las de Zedillo y Fox, hoy todavía entre las cortas, prometen largueza. La razón es muy sencilla. Casi todos los presidentes mexicanos fueron gobernantes muy jóvenes.
La expresidencia más larga fue la de Emilio Portes Gil, que duró casi medio siglo. Le sigue Luis Echeverría, quien ya cumplió 42 años fuera de Los Pinos. Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán alcanzaron los 30 años expresidenciales. Por el contrario, las hubo tan breves, como la de Adolfo López Mateos que no llegó a los cinco años; Gustavo Díaz Ordaz, con ocho años, y Manuel Ávila Camacho, con nueve años. No cuento en esto los cuatro años expresidenciales de Álvaro Obregón, por las razones que expongo más adelante.
Dejando a un lado el tiempo, hubo expresidencias muy interesantes y las hubo muy aburridas. Algunas muy vigorosas y otras muy frágiles. Algunas hasta atractivas, pero otras casi lastimosas. Hubo algunas muy raras y atípicas. Acerquémonos a ellas para verlas con mayor detalle.
Algo que la vida me ha mostrado es que lo que más nos enseña de un expresidente es el trato directo con él. Por su aislamiento y su silencio no podemos saber mucho de ellos a larga distancia. No están en los medios. No declaran. Casi no aparecen. Sólo platicar con ellos nos dice algo de su interior.
Pero, además, es un ejercicio interesante. El menos lúcido que podamos imaginar es un hombre inteligente y experimentado. Ha vivido mucho y sabe mucho. Tienen un atributo que los distingue de los demás seres humanos: su unicidad. Son únicos, incomparables e irrepetibles. No hay dos iguales, así como no hay dos presidentes iguales.
Conversar con ellos siempre aporta algo, aunque tan sólo sea anecdótico. Nos regalan su tiempo, aunque sabemos que les sobra y que ellos sienten que somos nosotros los que les regalamos el nuestro. Nos surten consejos, aunque no siempre sean de los que podemos aplicar. Nos cuentan sus hazañas, aunque nos demos cuenta que están salpicadas de mentiras. Pero nunca nos vamos con las manos vacías. La ocasión siempre es para comentarla y compartirla.
Yo, desde luego, no he tratado más que sólo a algunos cuantos. Pero atesoro haberlo hecho. De los que gobernaron en el tiempo que he vivido nunca platiqué con López Mateos como expresidente. Yo era un jovencito preparatoriano cuando él cayó en un coma irreversible. A pesar de su fuerte amistad con mi padre, las circunstancias impidieron tratarlo después de su mandato. Sin embargo, tuve una sólida amistad con su hija y la tengo con su nieta. Esta última, acompaña a mi hijo en la organización de jóvenes López Mateos Siglo XXI, que él preside.
A Díaz Ordaz tampoco lo traté como expresidente. Nunca tuve el impulso de hacerlo ni, tampoco, se dio la coincidencia. A Ernesto Zedillo no lo he visto desde que concluyó su mandato. Yo no he ido a Connecticut desde que mi hija terminó sus estudios realizados allá.
Pero, por el contrario, mucho traté a Miguel Alemán, siempre con afecto y con respeto. La fraterna amistad que el inteligente político sostenía con mi padre desde los años preparatorianos lo inducía y le permitía tratarme patriarcalmente. De esa manera y, gracias a ello, siempre me dio muy buenos consejos y enseñanzas. Tuve, incluso, la distinción que me hizo su familia para pronunciar sus elegías de “cuerpo presente”.
A Luis Echeverría lo visité mucho, sobre todo antes de los acosos judiciales a los que lo han sometido y que lo han retraído. Por intercesión de su secretario particular y hombre de confianza, el coronel Jorge Nuño, casi siempre era yo invitado a desayunar o comer en su mansión de San Jerónimo, donde reina el estilo mexicano más puro, no sólo en la arquitectura y la decoración sino, también, en el arte, la comida y el ambiente.
Sin embargo, algunas veces logré lo que muy pocos han logrado. Sacarlo de casa e invitarlo al restaurante. Casi siempre hacía que nos acompañara algún amigo interesante. Recuerdo una ocasión que fue conmigo el exitoso e ingenioso empresario Pablo Funtanet, creador de negocios muy sorprendentes. Otra me acompañó el magistrado y político chiapaneco Juan Lara. Y otra más, que fue con nosotros el inteligente estratega comercial Isaac Chertorivski, entonces presidente de Bacardí.
Con Miguel de la Madrid estuve en su biblioteca, en el restaurante y en muchos eventos. Con él se platicaba largo y apacible. Me dolió ver su salud decaída como también me dolió ver las dolencias progresivas de José López Portillo. Con éste nunca salí y sólo nos reuníamos en la imponente biblioteca de su casa de Bosques de las Lomas. Casi siempre le gustaba platicarme de los clásicos griegos, sobre todo de Aristóteles. Aquí anoto lo sobresaliente. En Echeverría siempre afloraba el político. En De la Madrid, el financiero. Y en López Portillo, el maestro.
Por último, con Carlos Salinas la plática suele ser más cómoda. Nos hicimos amigos en la adolescencia. Compartíamos el gusto por la oratoria y juntos tomábamos clase particular con José Muñoz Cota, mexicano que fue campeón internacional. Me gusta platicar con él. Es agudo, es rápido, es profundo. No desperdicia frase y lo entiendo sin muchas palabras.
Todo esto muchas veces se acompañó de las delicias de lo anecdótico. Durante mis tiempos de servicio público cumplí el protocolo de solicitar la autorización presidencial correspondiente para visitar a un expresidente. Invariablemente la obtuve de inmediato. Ninguno de los presidentes que fueron mis jefes me impidió visitar a sus antecesores. Alguna ocasión, un presidente me corrió la broma de permitirme la visita “con la condición de que luego le platicara lo conversado”. Obviamente a ningún presidente le interesa en lo mínimo lo que piense o diga un expresidente.
La vida política mexicana, como la de casi todos los países que tienen vida política, se rige por códigos de tradición que algunas veces se llama estilo, otras más se llama escuela y en ocasiones se conoce como oficio.
Ese código no escrito de nuestra política ordena que los expresidentes mantengan cerrada la boca. Que no la abran ni para defenderse, mucho menos para atacar. Que no hablen ni de futbol, mucho menos de política. Que no diserten ni sobre la historia, mucho menos sobre el porvenir. Que no aludan ni a Benito Juárez, mucho menos al Presidente en turno.
Esto proviene de razones muy lógicas y tiene propósitos muy bien definidos. Es un instrumental esencial para mantener la estabilidad política y la concordia entre los mexicanos.
El antecedente más lejano del que tengo registro se remonta al siglo XIX. Se cuenta que, durante la alternancia pactada entre Porfirio Díaz y Manuel González, éste abrió la boca y despotricó en contra de Porfirio. Allí concluyó el pacto y hasta el compadrazgo. El oaxaqueño optó por ya no levantarse de la silla del águila y el “manco” González pasó a la cuenta de pérdidas.
Más tarde, ya en el siglo XX, hubo otro pacto de alternancia, entre Obregón y Calles. Aquí ya se estableció el aludido voto de silencio. La promesa de no hablar durante el turno del otro. Esto fue llevado hasta el extremo de casi ni hablar entre ellos o de reunirse en público. Nació la versión de un distanciamiento y pleito. Incluso las lenguas ligeras acusaron a Calles del asesinato de Obregón. Nada más inexacto, porque su amistad nunca se alteró. Hasta la fecha siempre algún miembro de la familia Calles se llama Álvaro, en homenaje permanente para Obregón.
Sin embargo, muerto Álvaro, a Plutarco le dio por romper todo protocolo con sus sucesores. Nació el Maximato. El sonorense ponía y quitaba presidentes. Los criticaba y los humillaba. Gozaba de hacerlos ver como unos títeres. La historia mexicana todavía los conoce con el mote de “los peleles”. Hasta que Lázaro Cárdenas, quien durante un año fungió como “Pelele IV”, se rebeló, lo puso en un avión y asumió la presidencia de a deveras.
Desde entonces, el mandato no escrito se ha respetado. Con ello se han evitado enconos entre facciones o tentaciones de permanencia. Dice el mismo código consuetudinario que “el presidente dura seis años; ni un día menos, pero ni un día más”.
Algunos mejor y otros peor, casi todos los expresidentes habían respetado la vieja norma. Alemán, López Portillo y Salinas aguantaron en silencio hasta la persecución que, sobre sus más allegados, impulsaron Ruiz Cortines, De la Madrid y Zedillo, respectivamente. Eso ha evitado fracturas de poder que se convertirían en fracturas de nación, sobre todo en los tiempos donde cinco ex mandatarios son todo un tumulto.
De alguna manera, la paz es el respeto al sexenio ajeno.
Siempre es mucho el tiempo sobrante de los expresidentes. Para ello narraré las jornadas ecuestres de mi padre con Ávila Camacho. A mí, en cierta ocasión, un expresidente me invitó al restaurante. Llegamos a las 14:30 y salimos … ¡a las 20:30!
A todos les gusta el “apapacho”. Será porque todos han sufrido la ingratitud, la soledad, el menosprecio, la crítica, la burla, la calumnia y la amenaza. Algunos, incluso, han sufrido la acometida de sus sucesores. Y es que nos queda en claro que a Ruiz Cortines no le gustaba Alemán como a Echeverría no le gustaba Díaz Ordaz, a De la Madrid no le gustaba López Portillo y a Zedillo no le gustaba Salinas.
Lo primero que se nos ocurre es que ésas fueron ingratitudes para con quien los cobijó, los impulsó y los coronó. Pero creo que no siempre esta explicación sea tan simple. A veces he pensado si no sería ingratitud, sino rencor por haber recibido, de su antiguo jefe, los malos tratos o las humillaciones que, en ocasiones, los jefes propinan a sus subalternos.
Eso me explicaría la repugnancia de Echeverría hacia Díaz Ordaz. Se dice que el poblano era mordaz, cruel y hasta lépero con sus colaboradores. Pero no me explica los otros casos porque Alemán, López Portillo y Salinas fueron todo un ejemplo de caballerosidad con sus empleados y con todo el mundo.
Luego, entonces, al descartar la ingratitud y el rencor sólo me queda una hipótesis pavorosa: la envidia. Que, con su enorme inteligencia, se hayan sabido inferiores a sus predecesores y esa inferioridad les resultare insoportable. Algo de razón puede haber en esto. En fin, sea ingratitud, rencor o envidia, lo cierto es que caras vemos y corazones no sabemos.
Luis Echeverría ha vivido en la soledad y hasta perseguido judicialmente. Creo que muy injustamente perseguido, pero muy acosado. López Portillo, ya lo dijimos, sufrió el encarcelamiento de sus amigos y Carlos Salinas el de su hermano Raúl.
Todos esos y muchos más son casos resueltos y cerrados por la historia. Pero hay uno que llama mucho mi extrañeza. Ernesto Zedillo sigue enfrentando un proceso histórico que nºo ha terminado y al que no se le adivina fin.
La historia ha resuelto su veredicto, condenatorio o laudatorio, sobre todos los expresidentes. Los mexicanos han ratificado su admiración por López Mateos y, con la misma firmeza, han emitido su desprecio por Díaz Ordaz. Todos los demás han recibido sentencia firme, buena o mala. Pero Zedillo sigue con la causa abierta. Para algunos, un paladín de la democracia. Para otros, un traidor a su partido y a sus amigos.
Si de infidelidad al partido se trata pregúntesele a los priistas. Si de deslealtad amistosa es el asunto, pregúntesele de esto a Carlos Salinas y a Francisco Labastida. Ellos podrían decirnos quien es Ernesto Zedillo.
En fin, a pesar de todo, difiero una pizca de mi extrañado amigo Luis Spota. Los expresidentes no están tan solos, sino acompañados en algo. Obregón terminó acompañado por sus ambiciones. Calles, por su poder y su exilio. Portes Gil, Ortiz Rubio, De la Huerta y Rodríguez, por el olvido. Cárdenas, por sus creencias. Ávila Camacho, por sus caballos. Alemán terminó acompañado por sus amigos. Ruiz Cortines, por sus rencores. López Mateos, por sus afectos. Díaz Ordaz, por sus fantasmas. Echeverría, por sus abogados. López Portillo, por sus amores. De la Madrid, por sus recuerdos. Salinas, por sus ilusiones. Zedillo, por sus intereses. Y Fox, por su esposa.






















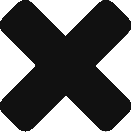

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.