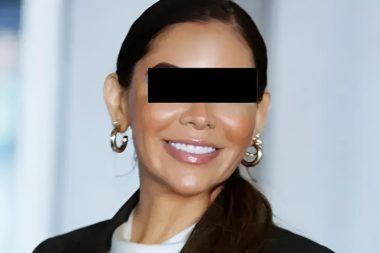Acostumbrada a vivir cerca de la catástrofe, la ciudad fronteriza asume con naturalidad la llegada en tromba de migrantes o amenazas como la imposición de aranceles
elpais.com
Cerca de la rotonda Abraham Lincoln, en Tijuana, junto a la puerta del café Baristi, Alejandra Preciado espera su uber para irse a casa. Las noches siguen siendo frías en la ciudad. Ha sido un invierno largo y apenas empiezan a calentarse los días, pero en estas avenidas amplias el calor de la tarde se disipa rápido y las noches, con las calles vacías, parecen un recuerdo de meses pasados.
Alejandra dirige un negocio de artículos de importación en la ciudad. Prefiere no decir de qué se trata, no quiere problemas. No es que los haya tenido antes, pero ha vivido suficientes años aquí para conocer unas cuantas historias de comercios abatidos por la extorsión y las amenazas. Lo que sí dice es que semanas como la pasada son una locura. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas provocó una subida del dólar frente al peso, que hizo que sus compras se encarecieran. «Nos pegan mucho cosas así, en pocos días un dólar pasó de costar 17.90 a 19.20. Y eso, cuando compras en cantidad, es un problema».
Llega el uber. Alejandra sube. La mujer, de 31 años, da toda una explicación de por qué este lado de la frontera necesita tanto del otro y viceversa. «El comercio en el sur de California depende mucho de los mexicanos que suben», dice. «Aquí en Tijuana no hay malls, justo porque al otro lado hay mucha competencia. La gente cruza para ir a comprar, a poner combustible, a todo», añade. Alejandra recuerda el caos que se armó en la ciudad en noviembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos cerró el paso de San Ysidro por unas horas, después de que un grupo de migrantes intentara cruzar a la fuerza. «No se movía un alfiler aquí, estaba todo colapsado».
En la frontera más transitada del mundo, la catástrofe parece siempre inminente. Los picos periódicos de violencia, la llegada masiva de migrantes, el cierre de la frontera… Cualquier movimiento del dólar trastoca la economía de las familias. Esta semana, Berenice Elorza, 33 años, contaba los quebraderos de cabeza que le han traído los últimos seis meses de tuits del presidente Trump. Berenice trabaja para una empresa «binacional» que desarrolla software a medida. Tienen clientes en San Diego y Los Angeles. También en México. «Cada vez que [Trump] dice algo pasan dos cosas: el dólar sube y el gringo no quiere venir. Se genera una psicosis. Y aquí todo es en dólares, muchas rentas se pagan en dólares, el doctor, los carros usados se compran en dólares».
Berenice cuenta que ella compra mucho equipo de cómputo en San Diego. Ocurre que mucho de lo que compra se fabrica aquí y se exporta allá. Así que los aranceles le acabarían afectando, ¡como consumidora en Estados Unidos! «Es de locos», zanja.
Migración y comercio son caras de la misma moneda en la frontera. Y más ahora. Del desempeño de México conteniendo el flujo de centroamericanos que buscan vida en el norte dependerá el recrudecimiento de las amenazas de Estados Unidos sobre la reglas del comercio binacional. Esa es al menos la letra pequeña del acuerdo que alcanzaron ambos países la semana pasada. Si en mes y medio no hay resultados, los aranceles vuelven a estar sobre la mesa. La sensación es que todo está en el aire y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y eso afecta a los locales y a los que llegan de paso.
Estancias largas
Si en el plano comercial la catástrofe parece poco menos que inevitable, en el migratorio uno se pregunta cómo no ha ocurrido todavía. En noviembre, miles de centroamericanos llegaron en caravana a Tijuana. Con los albergues colapsados, las autoridades alojaron a cientos en un predio al aire libre, junto a una vía rápida, frente al muro. Llovía, empezaba el invierno. La explosión parecía inevitable y sin embargo…
Seis meses y medio más tarde, los albergues siguen atiborrados mientras cientos de migrantes esperan su turno para pedir asilo en Estados Unidos. La explosión no llega. Como una esponja, la ciudad absorbe y absorbe. En la Casa del Migrante de la colonia Buena Vista, cerca del río, dormían esta semana más de 130 mujeres con sus niños, cuando hay camas para 44. La hermana Adelia Contini, directora del centro, dice que algunos de los migrantes que llegaron en noviembre se volvieron, otros se fueron a otra ciudad, algunos se han quedado pendientes de su asilo… Hasta ahora, dice, los migrantes circulaban más o menos rápido, pero desde hace dos meses van a su entrevista para pedir asilo y vuelven. Y con el anuncio que hizo el sábado el canciller Marcelo Ebrard en esta misma ciudad, de que México recibirá una primera tanda de 8.000 migrantes en espera de asilo, la situación no parece que vaya a mejorar.
Detrás de las cifras, claro, hay historias. Y muchas son terribles porque sus protagonistas carecen de espacio para zafarse de la ansiedad, el nerviosismo o la frustración. Es el caso, por ejemplo, del haitiano Benôit Rislo, de 36 años, que llegó a Tijuana hace casi dos meses con su esposa y su hija, que tiene año y medio. La niña está enferma, dice, y en el hospital la tienen en lista de espera. Es algo del corazón, explica, aunque no especifica qué. El problema es que la lista de espera del hospital ha iniciado, en la cabeza de Benôit, una disparatada carrera con la lista del asilo en la frontera, la lista en la que él, su esposa y su hija están apuntados desde hace casi dos meses y que les permitirá, de aquí a unas semanas, pedir asilo en Estados Unidos. El dilema es terrible. ¿Qué ocurrirá si le llaman del hospital y justo entonces les toca ir a la entrevista por el asilo?
O el caso también de la hondureña Norma Lizeth Rodríguez, de 29 años, que viaja con su hijo desde Cortés. Este lunes, los dos descansaban en una banqueta junto a la garita fronteriza de El Chaparral, donde todas las mañanas los agentes de migración mexicanos llaman a entre 20 y 80 personas de la lista, para las entrevistas de asilo al otro lado de la frontera. Norma tiene el número 2.967 y por entonces aún iban por el 2.634. Es decir, un mes o más de espera. Norma parecía desesperada. Sin dinero, viviendo en una bodega a tres horas de la garita, pagando la renta de la bodega con lo que gana limpiando un restaurante, no sabe qué hacer. «La realidad aquí», dice, «es que la mayoría de gente se salta a Reynosa. Pero es caro. Tienes que ir a Monterrey y de ahí te recogen en la terminal de camiones, te llevan a una bodega, te llevan a Reynosa y te tiran al río. Cuesta 900 dólares», explica. ¿Tanto? «Pues eso cobran», dice. ¿Quién? «Los coyotes», añade. Norma dice que no hay forma de llegar a Reynosa, con un niño de nueve años, con cara, dice, de migrante, y que la mafia no lo sepa.
Para Benoit, para Norma, volver no es una opción. El primero porque ya no tiene a nadie en Haiti, nadie que le pueda ayudar. En Estados Unidos, al menos, sí. Norma, porque huyó de Cortés después de que un vecino la amenazara de muerte. Ella piensa que si la escuchan la dejarán pasar. Cuando lo dice señala a Junior, su hijo, que tiene una enorme cicatriz en la cara.
Norma cuenta que ese vecino atropelló hace unos meses al niño, sin querer. Lo atropelló sin querer, pero en lugar de ayudarlo, huyó. Norma fue a la policía a denunciarlo y ese fue el principio del fin de su vida allá en Cortés. «A los días de yo denunciarlo», dice, «me llegó un chavalo y me dijo que ya dejara el caso y que me desapareciera de allí». De su vida, del colegio del niño, de su trabajo en la fábrica de sudaderas. Y Norma, dice, se desapareció.